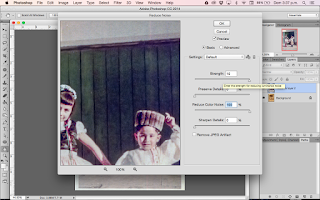“Ningún maldito bastardo ganó una guerra muriendo por su patria. La ganó haciendo que el otro maldito bastardo del bando contrario muriera por la suya…”
“Ningún maldito bastardo ganó una guerra muriendo por su patria. La ganó haciendo que el otro maldito bastardo del bando contrario muriera por la suya…”
“Los nazis son el enemigo […] les sacaremos las tripas y con ellas engrasaremos las orugas de nuestros tanques […] los vamos a sujetar de la nariz y les sacaremos la mierda dándoles patadas en el culo…”
A juicio de Francis Ford Coppola, co-guionista de la película que anoche volví a ver (“Patton”, de Franklin J. Schaffer,1970), el general gringo parecía tener una marcada obsesión por el “scat”. Ello porque el famoso y súper-lépero “speech” con el que inicia la cinta -y que ha sido reproducido en infinidad de ocasiones, siendo incluso parodiado en Los Simpsons y en la revista Mad- realmente nunca existió, jamás fue pronunciado por el aludido: fue inventado íntegramente por Coppola y Edmund North, autores del guión. Al no contar con la colaboración de la familia del general, Coppola y North debieron echar mano del libro de Ladislas Farago “Patton: Ordeal and Triumph”, así como de las memorias de quien fuera su subordinado y, después, superior, Omar N. Bradley, “A Soldier's Story”. Se trata, pues, de un filme que sólo retrata el desempeño militar del personaje, pero que soslaya lo que sin duda debió ser el complicado, tortuoso e interesantísimo mundo interior de un espíritu plagado de demonios y obsesiones; rijoso y bravucón pero, a la vez, profundamente creyente y con una mentalidad desfasada del siglo XX.


George S. Patton, apodado “Sangre y Tripas” por sus soldados, provenía de una adinerada familia con añeja tradición militar (su abuelo desempeñó un papel destacado en la Guerra Civil de los EE. UU.) Era un sujeto realmente extraño: creía firmemente en la reencarnación y estaba seguro de haber sido Aníbal en el pasado. Adquirió temprana fama cuando, muy joven, formó parte de la Expedición Punitiva a México: él personalmente mató a tiros a uno de los lugartenientes de Pancho Villa, para luego subir el cadáver en el cofre de su automóvil y trasladarlo al cuartel gringo, como si de una pieza de caza se tratara. Poco antes, había participado en las Olimpiadas de Estocolmo, en el primer Pentatlón moderno, y quedó en quinto lugar porque en la competición de tiro erró, al parecer, un segundo disparo: Patton siempre sostuvo que la bala había pasado por el agujero de la primera. Pero, conforme fue ascendiendo de rango en su carrera militar, su conducta se hizo cada vez más errática: estuvo a punto de ser destituido del mando del VII Ejército estadounidense cuando abofeteó a dos soldados que no querían combatir, acusándoles de cobardía. Además, su desempeño en la guerra, aunque brillante en términos generales, estuvo infestado de insubordinaciones que, si no le llevaron a la corte marcial cuando la opinión pública americana clamaba por su cabeza, fue porque Eisenhower y Marshall siempre intercedieron por él. Mantuvo una enfermiza rivalidad con el británico Montgomery, amén de ser un hablador imprudente y que estuvo a punto de provocar la Tercera Guerra Mundial al referirse despectivamente a los rusos, a quienes odiaba más que a los nazis.
 |
| George S. Patton. |
En términos generales, la película -que narra la vida de dicho personaje a partir de su llegada al II Cuerpo del Ejército de los EE.UU. en el Norte de África hasta su destitución como gobernador militar de Baviera- me pareció bastante entretenida y, según entiendo, ganó algunos Óscares en su época. Me gustó, por ejemplo, que terminara justo a tiempo, cuando tras ser destituido por Eisenhower, Patton saca a pasear a su feísimo perro “Willy” por la campiña alemana, recordando que en la antigua Roma los generales victoriosos marchaban en apoteósicos desfiles con un esclavo a su lado, el cual, mientras sostenía una corona de laureles sobre la cabeza del victorioso, constantemente le susurraba al oído que disfrutara del desfile “porque toda gloria es efímera”. Cualquier otro guionista hubiera caído en la vulgaridad de narrar la atroz muerte del general -quedó paralítico a raíz de un accidente automovilístico cerca de Heidelberg, Alemania-. Pero Coppola… por eso es quien es. (Dieciséis años después filmaron un churro llamado “Los últimos días del general Patton”, también protagonizada por George C. Scott, y dirigida por quién sabe quién, pero les aseguro que la película en cuestión es tan chafa que ni vale la pena perder el tiempo viéndola en YouTube).
Como todos los filmes de guerra gringos, éste también echa mano de la autocomplacencia patriotera al sostener el mito de que Patton era el general enemigo “más temido” por los nazis, y muestra a un Rommel profundamente preocupado ante la perspectiva de tener
 |
Georgi Zhukov, el general más temido por
por los alemanes.
|
que enfrentar a Patton. Esto no es del todo cierto: el comandante más temido por los alemanes era Zhukov. Lo más probable es que, a Rommel, Patton le valiera soberano pepino y que en Alemania -cuna de militares de altísima calidad- al californiano sólo se le considerara como el menos inepto de los comandantes aliados. Recordemos que éstos últimos ganaron la guerra por montoneros, y no porque les distinguieran sus estrategias militares que, de brillantes, tenían lo mismo que el oxidado blindaje de un “Sherman”. El verdadero vencedor de la Segunda Guerra Mundial fue la capacidad industrial de los Estados Unidos: cuando hay abundancia de tanques, cañones y soldados, los buenos comandantes no son tan necesarios.
Quizá el logro más importante de esta película fue el de vender exitosamente al público una imagen hollywoodense de un general Patton que muy poco tenía que ver con la realidad. El sonoro vozarrón de George C. Scott, rasposo como lija de grano grueso, nada tiene que ver con el habla de Patton, quien en realidad tenía voz de nena. Hay una escena en la que algunos aviones alemanes ametrallan a las tropas norteamericanas en el desierto. Furioso, Patton abandona su refugio, se sitúa a campo abierto y con su revólver de cachas de nácar la emprende a tiros contra la siguiente oleada de aviones. En la vida real Patton era valiente, aunque no tan estúpido como para hacer eso: son muy escasas las probabilidades de que logres abatir a un avión de combate con un simple Colt de 1870 y, en cambio, es altamente probable que la ametralladora del aeroplano te convierta en coladera. También aparece una escena en la que Patton maltrata a un comandante soviético durante un brindis diciendo: “me niego a brindar con ningún maldito ruso hijo de puta”. El intérprete le mira atónito, vacila, y contesta: “no puedo decir eso al general”. Patton insiste: “dígaselo, palabra por palabra”. Tras un intercambio de cuchicheos entre el comandante ruso y el intérprete, éste último informa a Patton: “el general dice que también usted es un hijo de puta”. Entonces, por primera vez en el ágape, Patton ríe de buena gana y dice: “eso sí se lo acepto; brindemos, de hijo de puta a hijo de puta”. Ignoro si tal escena verdaderamente ocurrió en la vida real, aunque de ser así ello hablaría del deterioro mental que ya para entonces padecía el militar que, en su juventud, cayó varias veces del caballo, llevándose algunos golpes en la cabeza.
Pero, a mi modo de ver, la peor falla de la película está en el armamento mostrado. No aparece ningún “panzer” verdaderamente alemán: todos los tanques, incluso los “alemanes”, fueron suministrados por el ejército español de entonces (la película fue rodada en locaciones del desierto de Tabernas, España; empleando a extras locales:
 |
Los M47 "Patton", mostrados en la película, fueron,
en realidad, bastante posteriores a la finalización
del conflicto.
|
varios niños supuestamente “árabes” tratan de venderle una gallina al general diciéndole, en un español perfectamente audible: “Oiga, oiga… cómpreme una gallina”). Y, a principios de los años 70s, el proveedor principal de armamento del ejército franquista eran precisamente los Estados Unidos, de modo que casi todos los carros de combate mostrados en el filme son del tipo M47 “Patton”, que se fabricaron mucho después de la muerte del “Sangre y Tripas”. Lo peor es que ni siquiera el armamento norteamericano es el correcto: cuando los gringos entraron a la guerra, en el Norte de África, usaban tanques M3 “Lee”, tan anticuados que ni siquiera tenían torreta giratoria (además, sus motores eran a gasolina y no a diésel, de modo que, tras cualquier impacto de obús, se incendiaban tan fácilmente que los soldados les llamaban “zippos”, en alusión a la conocida marca de encendedores): nada que ver con los M47 mostrados en la película y que fueron fabricados en la década de 1950. Lo anterior podrá parecer pecata minuta a quienes conceden mayor importancia al guión y a la calidad interpretativa de los actores... pero la falta antes mencionada es mayúscula si consideramos que en dicha película intervinieron destacados militares -que combatieron durante la II Guerra mundial- en calidad de asesores.
Por cierto… el general Omar Bradley original era bastante poco agraciado: nada que ver con la gallarda apariencia del actor que lo interpreta, Karl Malden. Ello tiene una explicación lógica: Bradley (el último general de cinco estrellas de los Estados Unidos, para entonces retirado), fue asesor militar de la película, y no era cosa de pelearse con él exhibiendo toda su espléndida fealdad en Cinemascope.
 |
| El Bradley verdadero. |
 |
| El Bradley hollywoodense. |
De cualquier forma, es una película muy recomendable. Pídanla a su pirata de confianza.